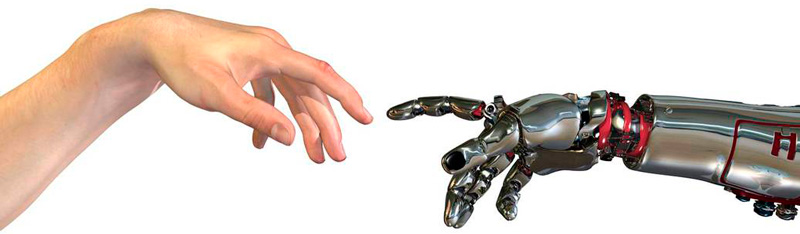José Luis
Podría haber sido como cualquier otro día. Podría haberse levantado a las 7 de la mañana, haber preparado café y tostadas y despertar a su esposa con un beso en la mejilla y un «buenos días». Podría haber cogido el 36 para ir a trabajar, con su cuaderno en ristre, y quizá hubiera podido componer una canción sobre aquella pareja tan acaramelada que, cada mañana, veía en la glorieta de Embajadores, deseándose un buen día y despidiéndose con un cariñoso beso. Cualquier otro día le hubiera recordado a Marisa y a él cuando eran novios y aún no había llegado el jaleo de la rutina y los niños a casa. Podría haber pasado toda la jornada dando martillazos a diestro y siniestro, como cada día, en ese rítmico caos que acababa por forjar el hierro. Incluso puede que se tomara un chato en el bar de la esquina con sus compañeros que ya, después de 20 años, no eran sólo ese grupo con el que versionaban los clásicos de rock los sábados por la mañana. Y tal vez hubiera acabado el día arreglando el mundo con su mujer, o poniéndolo patas arriba o, simplemente leyendo cada uno en su rincón de la cama. Pero ese día no fue como los demás. El despertador no funcionó y José Luis no se despertó a las 7. Sólo le dio tiempo a vestirse y salir, a coger el primer taxi que pasaba para poder llegar tarde al trabajo. Ni siquiera se acordó de su libreta, que tan bien le hubiera venido para calmar los nervios en el trayecto, pero tampoco le dio tiempo a maldecir, porque, de repente tan solo hubo un fundido a negro y mucha confusión. Sirenas y luces amarillas. Un chavalín encima de él con una bata enorme, muchos focos apuntándole, varios pitidos desacompasados y su cabeza buscando los acordes de Knockin’ on Heaven’s Door. Si su vida tenía banda sonora no podía imaginar un cierre mejor.
Pero ese, no era su día. Tras un par de semanas en coma, otro martes atípico se despertó, oyendo de fondo las risas de sus nietos, los sollozos de su Marisa, que sabía que eran de alegría y rodeado de flores y tarjetas de buenos deseos por toda la habitación.
– Buenos días José Luis, soy el Doctor Gordillo. Tómeselo con calma, que aún le queda tiempo para recuperarse. Tuvo un accidente y, como consecuencia, un fallo cardiaco. Tuvimos que inducirle el coma y hacerle un trasplante de corazón.
Esas fueron, en resumidas cuentas las palabras del médico, pero en realidad no le escuchaba, solamente podía mirarle a esos ojos azules y vidriosos que parecían decirle que había luchado mucho porque estuviera vivo. Más le valía que cuidara ese corazón, creyó percibir, y, desde luego, mirando a su alrededor, encontró mil razones para hacerlo.
Joaquín
Joaquín empezó el día como cualquier otro. Nunca necesitaba despertador porque su cabeza no sabía lo que era descansar más de cuatro horas seguidas. – Gajes del oficio-
le decía a su novia cuando le echaba la bronca- además, de otra manera no podría ver lo guapa que estas mientras duermes. Carolina, cuando lo oía, siempre se imaginaba con la boca abierta, roncando y con la baba colgando lo que les llevaba a un ataque de risa y bromas mañaneras.
Como cualquier otro día, salieron de casa con las manos entrelazadas y planificando mentalmente el próximo viajes de sus sueños. En la Glorieta de Embajadores se pararon como cada mañana, cinco minutos para repasar sus respectivas agendas, desearse un buen día y despedirse con un gran beso antes de proseguir con sus rutinas.
Y para él siguió su típico martes. Llegó al hospital, se puso la bata, se convirtió en el Doctor Gordillo y se preparó para su turno en urgencias. Nada más llegar le tocó recibir a un paciente que ni se podía imaginar que fuera a ser tan especial. Varón, de aproximadamente 60 años, complexión atlética, víctima de un accidente de tráfico en la calle de Moratines -¿ De qué me suena? ¿No era ahí donde Carolina tenía una reunión a primera hora?- siguiendo con el procedimiento, la primera evaluación de daños parecía muy clara. Magulladuras por todo el cuerpo, tres costillas rotas y un pequeño hemotorax. Tras una operación sencilla consiguió estabilizarlo, pero no había salido de la anestesia cuando le falló el corazón y tuvo que inducirle un coma para ponerle en bypass. Después, solo le dio tiempo de inscribirle en la lista de trasplantes e
ir a hablar con su familia cuando vio a dos compañeros llamándole, con muy mala cara.
– Es Carolina, la han atropellado. Los sanitarios de la ambulancia reconocieron tu nombre como contacto de emergencia y la trajeron aquí, pero no pudieron hacer nada por ella. Ha ingresado en muerte cerebral y solo hemos podido conectarla a la espera de informarte.
¿Por qué tenía que ser un día como cualquier otro? ¿Por qué no llamaron al trabajo inventándose cualquier enfermedad para quedarse en casa haciendo nada? O ¿ por qué no, simplemente, alargaron ese último beso 10 segundos para burlar al destino?
Los días siguientes, no sé si era Joaquín o el Doctor Gordillo el que encontró fuerzas para despedirse de Carolina y hacerle las pruebas de compatibilidad con el abuelo Pepelu, como le llamaban sus nietos cuando por las tardes hacía su ronda. El caso es que cuando su paciente abrió los ojos no pudo evitar emocionarse pensando que de nuevo, ese que era su corazón, tenía mil razones para latir.