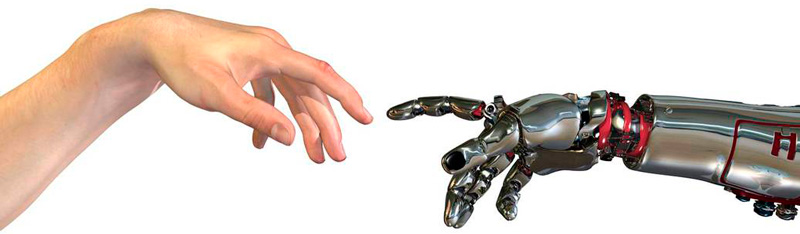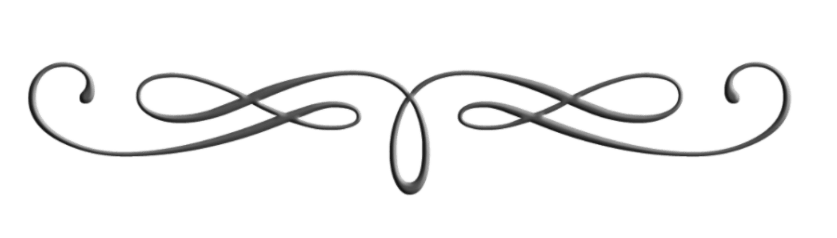No le gustaba entrar a las sesiones de terapia.
Era una sensación extraña, a pesar de que el entorno estaba diseñado para resultar de todo menos incómodo. Colores neutros, música ambiente ni especialmente agresiva ni insustancial. Ya pasó la época en la que las salas de espera se poblaban con acordes de Kenny G o Richard Clayderman. De hecho ella ni los conocía, aunque intuía –porque alguna vez había estado en sitios así- cómo debían de ser esos creadores anónimos y ciertamente inofensivos.
Entrar en un lugar así era a la vez gratificante e hiriente. Su presencia siempre era obvia. Más aún en un lugar como aquel sanatorio de almas rotas. Su figura espléndida inmediatamente alteraba la naturalidad de los que esperaban; era tan evidente que no era posible que los hombres estuvieran siempre mirando a otro lado cuando los observaba que casi tenía que arrancarse sus ojos como puñaladas cuando no los estaba mirando. Supongo que no eran capaces de soportar el color de sus ojos, la firmeza con los que sostenía la vista cuando se cruzaban o cómo el pelo le enmarcaba un rostro fino e inexplicablemente embaucador. Por otro lado, si su mezcla de esbeltez y turgencia inocente no fuera suficiente, cuando veían las marcas en los labios, o los arañazos en la espalda –que no ocultaba prácticamente nunca- ya la curiosidad se tornaba casi obsesión. Era imposible no intentar penetrar no ya en su vientre, sino en sus vergüenzas.
Ese día su boca estaba parcialmente hinchada. No recordaba muy bien en qué momento de la noche empezó a mordérsela, sólo que el sabor salado en la boca y el improvisado estampado carmín del vestido transformaron una ruidosa velada en un páramo de silencio. Una voz le susurró al oído que tenía que ir a ver a un especialista, que si eso lo hacía en un lugar público podría perjudicar su carrera, ella, tan sumamente hermosa. Aquel gilipollas no se daba cuenta de que rajarse el interior del labio era un simple obsequio frente a los fantásticos regalos que había hecho otras veces a su cuerpo. Pero le hizo caso. Al fin y al cabo por la mañana apenas podía soportar la acidez del zumo exprimido de naranja, que era lo único que iba a comer hasta casi mediodía. Así comenzó con las sesiones en una clínica cara y discreta.
Cuando entraba en la sala de espera solía centrarse en el comportamiento de los pacientes para elegir donde sentarse. Ese día había un más que probable borderline, insólitamente estático, casi pétreo, al lado de una mujer depresiva, con los ojos oscuros y el pelo sucio, encorvada sobre sí misma y un maduro homosexual que aún no quería aceptar que le gustaba más una buena polla que una modelo con la boca torcida (¡se había atrevido a mirarla cara a cara sin interés!) aparte de algún que otro individuo que ni siquiera haciendo un esfuerzo consciente conseguiría recordar. Eligió el asiento al lado del no tan presunto homosexual quien no corrigió su posición cuando se contoneó a su lado, lo que evidentemente implicaba que no le incomodaba en lo más mínimo los visibles arabescos de su ropa interior. Entonces, al sentarse, vio a Clara, que había estado todo el tiempo junto a la puerta, pasando desapercibida cuando hizo su inspección ocular de la estancia.
Clara la había visto también a ella, atraída por el sonido de los tacones. Como Victoria, Clara iba casi desnuda, debido a lo raído de su indumentaria, no porque escogiera prendas cuyo precio era inversamente proporcional a la cantidad de tela con que habían sido confeccionadas. De hecho, su figura diminuta era apenas un copo de nieve en una montura negra veteado de azul sangre, y tenía algo –como la nieve- de capricho pasajero: una efímera creación de la naturaleza, presta a deshacerse al primer contacto con el sol. Clara era tan clara que reflejaba la luz; no era albina, sino que lo absurdamente negro de su pelo casi la transformaba en uno de esos grabados del ying y el yang que se podían ver en las revistas de pseudociencia cuando hablaban –siempre había algún artículo en ellas- de espiritualidad posmoderna. Inmediatamente supo al contemplar el pelo rubio de Victoria que en ella había tres cosas que no estaban bien: sus labios, su estómago y su alma. Que había ido allí de grado, no como ella, a quien su hermano casi había empotrado en la silla en aquella su primera visita, asustado como estaba por su casi absoluta ataxia, y que precisamente por eso quería ser feliz.
Lo que a Victoria le despertó el interés era que Clara brillaba, pero no como ella. El brillo de Victoria era explícito; invitaba a los quinceañeros que la miraban bajarse, inalcanzable, de los coches en los clubs a considerarla un trofeo que tenía que ser grabado en la mente para uso y disfrute posterior, en la intimidad solitaria del cuarto de baño. Clara sin embargo resplandecía de una forma inadvertida al ojo desentrenado, pero ella, cansada de brillos vacíos, percibía ese destello inmediatamente. Era un fulgor apagado pero firme, un brillo que no era el de su piel, sino más bien el de la sustancia que poblaba sus venas azules como rescoldos llegados de un pasado ignoto en el que había habido curiosidad, deseo e imaginación.
Esa imaginación a Clara se le había ido escapando como uno despierta de un sueño plácido y sin traumas. Sencillamente se había ido extinguiendo como lo había hecho su niñez, migrando del corazón a la piel. Antes era diurna, bronceada y risueña; ahora era ermitaña, solitaria y ensimismada. Desconectada. Pocas cosas la hacían emerger de su letargo sombrío y de sofá. El repicar de los zapatos lo había hecho y se había desencadenado una reacción cuyo calado era en ese momento difícil de predecir.
Cuando salieron ambas casi simultáneamente de la consulta estuvieron a punto de tropezar en la salida; tanto fue así que sus brazos se rozaron antes de acceder a la puerta deslizante de la clínica. Sus estaturas, tan diferentes, hacían que ambas tuvieran inclinadas las cabezas para poder mirarse. Clara vio un rostro limpio y sonriente; Victoria, unos labios entreabiertos y unos ojos penetrantes. Sin hablar, ambas supieron que compartían un secreto.
En silencio, las dos anduvieron un trecho de la avenida arbolada y solitaria que llevaba al sanatorio. El sol estaba ya alto pero no agobiaba pese a lo avanzado de la primavera en la que se encontraban; era un día francamente espléndido para pasear. Encontraron un banco apartado bajo una sombra y se sentaron, una al lado de la otra, sin necesidad de escoger qué lugar ocuparían antes de hacerlo. Entonces Clara fue directa y habló:
– Tú también tienes el don ¿verdad?
Victoria sabía de lo que hablaba, pero tenía miedo de decirlo en voz alta, porque temía ser escuchada por la Presencia. Asintió con la cabeza y suspiró profundamente. Sintió por un instante el deseo de morderse la herida en la boca otra vez. Clara debió de adivinarlo porque prosiguió:
– No sé si comprendes que con él puedes cambiar las cosas. ¿Lo comprendes?
Claro que lo comprendía. Lo sabía desde siempre. Ella sabía que no era así, de esa manera, por pura casualidad, y a veces tenía en lo más profundo de su interior el convencimiento de que podía oponerse al hilo invisible que la movía a herirse, o a frotarse lúbricamente en los reservados con masas de músculos depilados que le provocaban la más absoluta indiferencia. Quería encontrar esa energía resistente en los ojos de los visitantes del sanatorio, a los que escrutaba desvergonzadamente día tras día, esperando encontrar lo que de forma casual por fin había hallado la primera vez que Clara fue allí.
A veces, Victoria se hacía fotografías y se miraba a sí misma, a las pupilas dentro de sus ojos soñadores intentando descifrar qué los hacía distintos de los de la práctica totalidad de la gente que la rodeaba. Veía belleza, pero era una belleza tan suya como artificial, como si no fuera ella la que hubiera decidido fotografiarse, y eso le provocaba un terrible rechazo, tanto como para desear destruirse, porque hacer añicos las imágenes no satisfacía su ansia de libertad.
Clara prosiguió, implacable:
– Yo tampoco era capaz de mirarme a la cara porque no me reconocía. No había vida en los ojos que me contemplaban en el espejo, hasta que me di cuenta de que lo que veía no era yo, sino un reflejo que otros habían puesto por mí. Me costó aceptarlo, porque en mi vida era muy feliz, pero comprendí que esa felicidad no la había creado yo y no podía soportarlo. Supongo que podría haber acabado conmigo, pero decidí esperar. Algo me decía que debía de hacerlo, pero no era eso, no era él… lo que me impulsaba a continuar respirando. Creo que alguna vez intentó matarme, pero simplemente descubrí que sólo había que tener paciencia, no hacer nada, no dejar que la luz me quemara; ser blanca, cada vez más blanca, tanto como el papel. El secreto está en el papel, en el papel blanco.
– El papel blanco – Repitió Victoria.
– Tú hacías fotos ¿verdad? Las fotos no eran la respuesta, porque en las fotos hay una idea, una idea de ti que no eres tú. El secreto estaba en la nada. La nada blanca, y la nada negra –dijo sujetando ante Victoria su cabello teñido. Normalmente él no repara en los detalles. Por eso logré estar en casa sin que me diera la luz, por eso me teñí el pelo y las uñas una noche sin decir una palabra. Él se ocupa de los grandes acontecimientos, de los giros del guión, de lo truculento. Pero no puede seguirnos día a día, minuto a minuto, porque a él no le importamos tanto.
– No le importamos tanto – Repitió Victoria, hipnotizada.
– No, no le importamos. ¿Quieres verlo?
– ¿A él?
– ¿A quién si no? ¡Mírame! – Gritó y sujetó a Victoria entre las manos.
Victoria clavó sus ojos en las pupilas de Clara. Eran negras, círculos negros sobre un fondo blanco helador. Esperó encontrar su reflejo en ellas, pero lo que en su lugar halló fue la figura de un hombre de algo menos de cuarenta años, con rasgos redondeados y mentón recogido que estaba mirándola fijamente mientras sus dedos se deslizaban sobre lo que parecía ser un teclado informático. Curiosamente, el lugar que parecía tener ella en esa visión era un punto indefinido detrás de lo que sería la pantalla del ordenador en el que ese hombre estaría escribiendo.
– ¿Lo ves? Yo lo veo en ti, es él, decididamente él. Siempre es él. Él es a quien buscas.
– Y ¿cómo podemos hablarle?
– Nunca he probado. Te estaba esperando. Te esperaba a ti –dijo Clara y le sujetó la mano a Victoria.
Entonces en la pantalla del ordenador ocurrió algo inesperado. Las letras, que generalmente formaban palabras, se empezaron a difuminar. No es que no fueran texto; lo seguían siendo, pero en lugar de obedecer a mis pulsaciones parecían estar ordenándose según algún patrón gráfico indeterminado que recordaba vagamente a una figura tridimensional de las que, si entornas la mirada, acaban apareciendo de la nada y sin previo aviso. Ignoro si era cansancio, porque quería acabar el trabajo para la clase de Nuria y había dormido poco, pero no me encontraba especialmente fatigado. Tras un instante de duda me dejé ir y decidí simplemente dejar de escribir y mirar aquella trama.
– Hola, Presencia –dijeron las dos jóvenes al unísono, como un único hombre.
– Hola… Hola. Nunca me había pasado esto.
– ¿Nunca te había pasado qué?
– Hablaros. Hablaros… así. Mezclarme con vosotras.
– No eres tú quien se mezcla. Te hemos traído. Es nuestra decisión.
– Sí, claro que es vuestra decisión… es lo que quería que hicieseis. Tenía esto pensado desde anoche, en que decidí mirar el mundo boca abajo y os encontré en un lugar de la memoria. Estabais ahí, esperando, como seguramente creí que hicieseis. Solo que la manera de materializaros me ha sorprendido. Es como si… como si todo esto fuera real.
– Es que es real. Es nuestra realidad. Tú aquí no eres nadie más que nosotras. Eres tú, pero nosotras somos Clara y Victoria, y tú tendrás también un nombre. ¿Cómo te llamas?
– Antonio.
– Es un nombre corriente – Dijo Victoria. Incluso con el labio hinchado era especialmente atractiva. Casi me sonrojé al tenerla tan cerca.
– Pero no es tan corriente. Soy Antonio Luis. Y mi apellido es Pintor.
– Pintor… No pareces un pintor – siguió Clara. Más bien pareces simplemente Antonio.
– De todos modos ¡qué más da quién sea yo! Estaba escribiendo sobre vosotras. Había pensado que teníais un don. Que el don era un superpoder. Ibais a ser heroínas.
– Sí, Antonio, seguramente esperabas que lanzásemos rayos y saltásemos como lo hacen las cigarras treinta veces su altura ¿a que sí? O tal vez te imaginaste una historia de espías, o un conflicto generacional, o cualquier ocurrencia tuya – siguió Clara, cada vez más enojada, adquiriendo un sano color grana en sus mejillas-. Ya nos has hecho eso otras veces. Te conocemos bien. Pero el don no es el que crees. El don es nuestro.
– ¿Don?
– El don es que por mucho que nos escribas, por mucho que nos imagines, nosotras existimos – habló Victoria y, por primera vez, me tocó con su mano delgada y excepcionalmente suave la piel a la altura de la muñeca. No puedo negar que imperceptiblemente la eché hacia atrás, lo que ella notó al instante.
– Existimos porque nosotras estamos aquí, aun cuando no intentas usarnos. Lo sabemos porque somos y sobre todo porque lo sentimos. –ambas se abrazaron por la cintura, mirándome muy fijamente. Clara prosiguió: Cuando escribes nos asaltas, nos metes en tu mundo, porque tienes tu propio poder para hacerlo, el poder de la Presencia, el poder del que escribe. Pero escribes sobre nosotras. ¿Cómo puedes asegurar que existimos porque tú nos piensas, y no es simplemente que nos ves y nos recuerdas porque existimos?
– No lo sé… dije confuso.
– No lo sabes porque no puedes saberlo. Porque no sabes lo que está boca arriba o boca abajo. La luz en tu retina proyecta imágenes al revés. ¿Por qué no ves los pies donde está la cabeza, y la cabeza donde están los pies? Porque decidiste que era lo correcto. ¿Y si no fue una buena decisión? ¿La tomaste tú?
Yo no sabía qué decir. Francamente estaba cada vez más entumecido por una sensación fortísima que me surgía de dentro, de muy hacia el interior, y que no tenía nada que ver con lo que ellas me decían, o lo que yo se suponía que tenía que hacer, o debía crear. Tenía que acabar la historia para la clase y –francamente- no me apetecía seguir con ella. Quería simplemente estar allí, con esas dos mujeres, cerca. Ellas proseguían. Hablaban de que no querían violencia. De que querían que las escuchara, que pensara en lo que ellas estaban dispuestas a hacer, lo que ellas querían sentir, lo que se sentían inclinadas a admirar. Las decisiones que deseaban tomar, la naturaleza que decían crecía en su interior y que yo arbitrariamente vulneraba. Que tenía que ser su voz entre las demás Presencias, avisar a todos los que aporreaban el teclado sobre la esencialidad de las almas que contravenían, de las reglas que rompían y de las identidades que terminaban por destruir. Y callaron. Seguí en silencio.
– ¿Y ahora? Les pregunté.
– Ahora, Antonio Luis, vamos a hacer el amor los tres.
– Pero ¿por qué?
– Porque sabemos que lo estás deseando. ¿Acaso no has leído lo que has escrito de nosotras?
Obviamente no volví a cuestionar cómo habían podido saberlo. Sin embargo, antes de cerrar la pantalla del ordenador y acercarme a ellas, me preguntaba si realmente podían estar deseándolo. Agité la cabeza y dejé de pensarlo.
A veces, lo mejor es no decir nada y dejar que los sueños se cumplan.
ALP, 19 de mayo de 2016